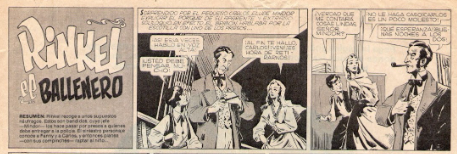Dar la palabra » Cultura » 17 dic 2023
Historias y personajes
Cazadores de ballenas: los carniceros del mar (Por Miguel Mastroscello)
Tantas aventuras y sacrificios se justificaban por el precio que alcanzaba el aceite de ballena en aquellos tiempos. Se lo utilizaba principalmente como combustible y lubricante, cumpliendo funciones que el petróleo y sus derivados recién empezaron a desempeñar dos siglos más tarde
“Es cierto: somos carniceros, pero carniceros de peor calaña han sido los generales militares a quienes el mundo no tiene reparo en honrar.” Herman Melville — Moby Dick
A los argentinos promedio de esta época, la caza de ballenas nos parece un asunto lejano, ausente de nuestras preocupaciones cotidianas, que por cierto no son pocas. En términos generales, sabemos que es algo que ocurre, todavía, en algún lugar del mundo. Cada tanto nos llegan noticias de incidentes que involucran a organizaciones y grupos conservacionistas con países como Japón o Noruega, que se resisten a abandonar su práctica. Las cosas no siempre fueron así.
El oficio de ballenero comenzó en el pueblo inuit, originario de Siberia, cuyos antepasados cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a las costas de América del Norte hace más de mil años, extendiéndose con rapidez hacia el este, a lo largo de la región ártica. Habitaron la tundra, al norte de la llamada “línea arbolada”, es decir: más allá del límite territorial hasta el cual los árboles consiguen crecer. En ese entorno hostil, migraban permanentemente para perseguir a los animales con que satisfacían sus necesidades de subsistencia: el oso, el caribú, la foca y la ballena franca. A esta última, los cazadores la arponeaban desde sus kayaks, unas canoas construidas con madera y pieles, para sujetarla mediante una cuerda a un elemento flotante que le impedía sumergirse; cuando el animal estaba agotado, los hombres se aproximaban para rematarlo. No era un trabajo fácil.
La pesca con fines comerciales comenzó en el Siglo XVI. Los primeros fueron los vascos, que en aquella época eran considerados los mejores constructores de barcos y los navegantes más audaces del mundo. Ellos se lanzaban desde la costa del golfo de Vizcaya, a cruzar el Atlántico hasta llegar a la península de Labrador (hoy perteneciente a Canadá), donde tenían su base de operaciones en una bahía que llamaban Butus (actual Red Bay). Se han localizado allí restos de quince estaciones balleneras. El registro más antiguo data de 1517, pero hay quienes afirman que varios de aquellos intrépidos precedieron a Cristóbal Colón.
Llegaban a esa tierra nueva (Terranova) en agosto, tras dos meses de navegación; reacondicionaban las instalaciones (muelles, calderos, depósitos, cabañas) que estaban abandonadas desde el invierno anterior y comenzaban la campaña. Aunque usaban una tecnología más sofisticada que la de los inuit, aquella tampoco era una manera sencilla de ganarse la vida; más bien, todo lo contrario. Cuando desde el barco divisaban una ballena, salían a su encuentro en botes de seis tripulantes; el de popa empuñaba la caña del timón, los otros cinco remaban y al aproximarse a la presa, el de proa le hundía el arpón, unido a la lancha por un cabo, y luego la hería con una sucesión de lanzazos. En muchas ocasiones la resistencia de la ballena duraba horas; si tenían la suerte de matarla (podía fallar: un coletazo solía terminar con el intento, y con las vidas de varios marineros), la remolcaban hasta el costado del navío, para llevarla a la estación donde efectuaban el procesamiento.
En diciembre emprendían el viaje de regreso, que duraba un poco menos a favor de las corrientes y los vientos predominantes. De todos modos, eran travesías muy peligrosas, no sólo por las condiciones meteorológicas, sino también por la posibilidad de toparse con piratas. A veces, el hielo se presentaba en Terranova antes de lo esperado y quedaban encerrados en la bahía; en el invierno de 1576 murieron más de trescientos hombres por esa causa.
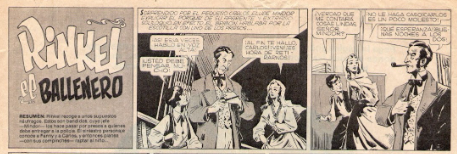
A los vascos los siguieron los británicos y los holandeses, y pronto se sumaron naves de Dinamarca, Noruega y Alemania. Con el tiempo expandieron las operaciones hacia el noreste, hasta el archipiélago de Svalbard. Cuando a mediados del Siglo XVII ya no se encontraban ballenas cerca de las costas, equiparon a los barcos con uno o más calderos montados sobre la cubierta principal, donde fundían la grasa. No les importaba correr el riesgo cierto de incendio, porque el aceite así obtenido era de calidad superior al procesado en tierra.
La presión de los cazadores derivó en la mengua del recurso, y las flotas se desplazaron hacia el sur. A fines de ese siglo y comienzos del siguiente, los estadounidenses se sumaron a la actividad, con base en la región de Nueva Inglaterra, dándole gran impulso. Los armadores de Boston, New Bedford, Nantucket y otras poblaciones norteamericanas de la costa este se especializaron en el cachalote, un cetáceo considerado el mayor depredador viviente. A diferencia de las ballenas barbadas, posee una dentadura poderosa que emplea para capturar al principal componente de su dieta, el calamar gigante. Las campañas de caza duraban años y los barcos sólo se acercaban a tierra para repostar agua, leña y alimentos frescos en lugares remotos, con lo cual los capitanes se ponían a cubierto de eventuales deserciones. Como tenían bastante tiempo libre, muchos tripulantes se dedicaban a hacer tallas y grabados en dientes y huesos de cachalote; piezas de este arte, conocido como scrimshaw, se pueden encontrar en museos de Nueva Inglaterra.
La caza de este cetáceo, que llega a medir hasta veinte metros y alcanza un peso de cincuenta toneladas, requería destrezas muy particulares por su temperamento combativo. En 1820 el ballenero Essex fue embestido y hundido en el Pacífico Sur por un enorme ejemplar de cachalote; de sus veintidós tripulantes sobrevivieron ocho, tras soportar penurias extremas durante más de tres meses. Basado en los testimonios de aquellos marinos, Herman Melville publicó más de treinta años después Moby Dick, un gran clásico de la novela de aventuras. Por su parte, Edgar Allan Poe se inspiró en la lucha por la supervivencia de los náufragos para escribir La narración de Arthur Gordon Pym.
A su turno, el cine también se ocupó del tema. En 1956 se estrenó una adaptación memorable de la obra de Melville, dirigida por John Huston, con exteriores filmados en Irlanda, Gales, la isla Madeira y Canarias. Al talento del director y de actores como Gregory Peck, Richard Basehart y Orson Welles, la película suma el del escritor Ray Bradbury como guionista. La tradición riesgosa de la actividad, así como la obsesión de Huston con la novela, se reflejaron en un rodaje plagado de accidentes. Basehart sufrió la fractura de un tobillo, Peck se dislocó una rodilla, y además estuvo a punto de ahogarse durante la filmación de la escena final, en la que su Capitán Ahab emerge atado por las cuerdas de los arpones al cuerpo del cachalote. También pasaron por situaciones comprometidas varios técnicos y asistentes. Dos ballenas de látex que representaban a Moby Dick se perdieron en el mar; habían costado casi 30 mil dólares cada una.
La tragedia del Essex, en particular, fue recreada por el director Ron Howard, quien adaptó una novela de Nathaniel Philbrick para filmar En el corazón del mar (2015). Philbrick se basó en los testimonios de dos sobrevivientes, el primer oficial Owen Chase y el grumete Tom Nickerson. Su texto comienza donde termina el de Melville: el momento en que el cachalote embiste al barco. La película, si bien se toma algunas licencias en materia histórica, pinta con precisión los rasgos más característicos del oficio; Howard, además, consigue captar las distintas aristas del drama que envuelve a los personajes, que incluyó un hecho de canibalismo.
Tantas aventuras y sacrificios se justificaban por el precio que alcanzaba el aceite de ballena en aquellos tiempos. Se lo utilizaba principalmente como combustible y lubricante, cumpliendo funciones que el petróleo y sus derivados recién empezaron a desempeñar dos siglos más tarde. Había otros subproductos; uno muy valioso, porque no lo tenían todas las ballenas, era el ámbar gris, usado en la industria perfumera y farmacéutica; otro era el espermaceti o esperma de ballena, que se encuentra en el cráneo del cachalote y se empleaba tanto en cosmética como para fabricar velas, jabón, impermeabilizantes de cuero, etc. También se aprovechaban la carne, las barbas y los huesos.
El Atlántico Sur se convirtió en escenario de la actividad desde comienzos del siglo XIX. Balleneros de distintas banderas, en especial británicos y estadounidenses, surcaron sus aguas y en algunas oportunidades llegaron hasta la Antártida, cruzando el temible Pasaje Drake, cuyas aguas son consideradas las más tormentosas del mundo. Atravesarlo constituye una prueba muy peligrosa para los navíos actuales, pese a contar con notables adelantos tecnológicos; cabe imaginar, entonces, lo que sería hacerlo en aquellos veleros de madera. Según conté en otro artículo, por allí anduvo nuestro Luis Piedra Buena, como grumete del barco “Davison” que capitaneaba su mentor William Smyley.
A mediados de esa centuria, una combinación de la disminución de la demanda y el deterioro de la flota norteamericana, estragada en la guerra de Secesión, determinó una fuerte crisis para la actividad.
Los ingleses, por su parte, trataron de consolidarse en el hemisferio sur para compensar su bajo nivel de participación en el norte, y también para disminuir su dependencia de EE. UU. en el negocio. Sin embargo, los intentos llevados a cabo en Nueva Zelanda fracasaron, y tampoco prosperaron algunas iniciativas para operar en la Antártida. La falta de una marinería capacitada y la combatividad del cachalote austral parecen haber sido dos factores determinantes para ese resultado.
El resurgimiento llegó de la mano del progreso tecnológico. El noruego Sven Foyn inventó en 1865 el cañón arponero, que lanzaba un proyectil de acero dotado de aletas que se incrustaba en el cuerpo del animal; más tarde, se le agregó una cabeza explosiva que provocaba su muerte rápida. La combinación de esa arma con el desarrollo del barco a vapor tuvo resultados inmediatos en las aguas cercanas a las costas de Noruega, primero, y en el resto del Atlántico Norte después. La consecuencia fue que, en treinta años, la población de ballenas en esos mares casi desapareció. Los armadores miraron de nuevo al sur.
Se llevaron a cabo varias expediciones científicas que aportaron nuevos conocimientos. Una de ellas fue la del explorador belga Adrien de Gerlache, que hizo escala en el puerto de Ushuaia en enero de 1898. Un busto emplazado en la avenida Maipú de esta ciudad recuerda al marino y su gesta. El gobierno del Presidente Roca prestó apoyo tanto a esa expedición como a las del francés Charcot y el sueco Nordenskjold; en este último caso, envió a la corbeta “Uruguay” para rescatar a la tripulación de la nave “Antarctic”, destruida por los hielos. La admiración que el episodio provocó en la opinión pública generó un ambiente muy favorable al desarrollo de emprendimientos en la Antártida.
Fue así que el noruego Carl A. Larsen, que había sido capitán de la “Antarctic”, presentó un proyecto preparado con la ayuda del financista Ernesto Tornquist y algunos bancos y agencias marítimas, invitando a suscribir acciones de una empresa dedicada a la caza de ballenas. El capital privado se sumó con entusiasmo y en 1904 quedó constituida la Compañía Argentina de Pesca S.A., a instalarse en el puerto de Grytviken de las islas Georgias del Sur. Roca no dudó en apuntalar la presencia de una empresa con participación argentina en la región antártica, disponiendo el apoyo de la Armada a la iniciativa. Pesca (con ese nombre se la conoció desde sus inicios) tuvo un éxito económico inmediato; en la primera temporada faenó casi doscientas ballenas. Su accionar pionero fue seguido por una multiplicidad de firmas, principalmente noruegas, que operaron en las Georgias, las Orcadas y las Shetland del Sur.
Tal como había ocurrido en el hemisferio norte, la explotación se hizo sin seguir criterios de racionalidad. Los estudios científicos y las ponencias conservacionistas en distintas conferencias internacionales, determinaron sucesivas medidas de protección que llegaron tarde. La prohibición absoluta se dictó recién en 1987; para entonces, todas las especies de ballenas en los distintos mares del planeta se hallaban en peligro grave de extinción.
De aquellas compañías antárticas, Pesca fue la única que operó en forma ininterrumpida hasta 1961, incluso durante las dos guerras mundiales y la Gran Depresión. Durante más de medio siglo, la empresa fue referente de la vida marítima, comercial, industrial y financiera argentina, además de su aporte como fuente laboral. Su relevancia determinó que los medios de difusión se ocuparan con frecuencia de hechos vinculados con la caza y procesamiento de ballenas. En el ambiente naval, el apellido Larsen se aplicaba como apodo a las personas con notables condiciones de marino, y a veces también con ironía, para referirse a alguien muy inepto; una calle del barrio Villa Pueyrredón, en Buenos Aires, recuerda a aquel marino y emprendedor. Un caso poco recordado es el de la editorial Dante Quinterno, que durante varios años publicó en la revista “Patoruzito” una tira de aventuras titulada “Rinkel, el ballenero”.
En 1944 las acciones pasaron a un grupo británico, que cerró la factoría en 1965. En ese momento, nadie sospechaba que, diecisiete años más tarde, Grytviken volvería a estar en el foco de atención de la opinión pública, por razones que poco tenían que ver con los cetáceos, pero esa es otra historia. Hoy, cuando hablamos de ballenas, preferimos pensar en el avistamiento de estos hermosos animales, que se realiza en la Patagonia, y sustituye a la caza como medio para la obtención de recursos económicos.
(Fuentes: Fundación Histarmar – Fátima Urribarri/National Geographic – New Bedford Whaling Museum - Cinemap Gran Canaria – Diario La Nación – Blog Rebrote, pensar la historieta)



NEWSLETTER
Suscríbase a nuestro boletín de noticias